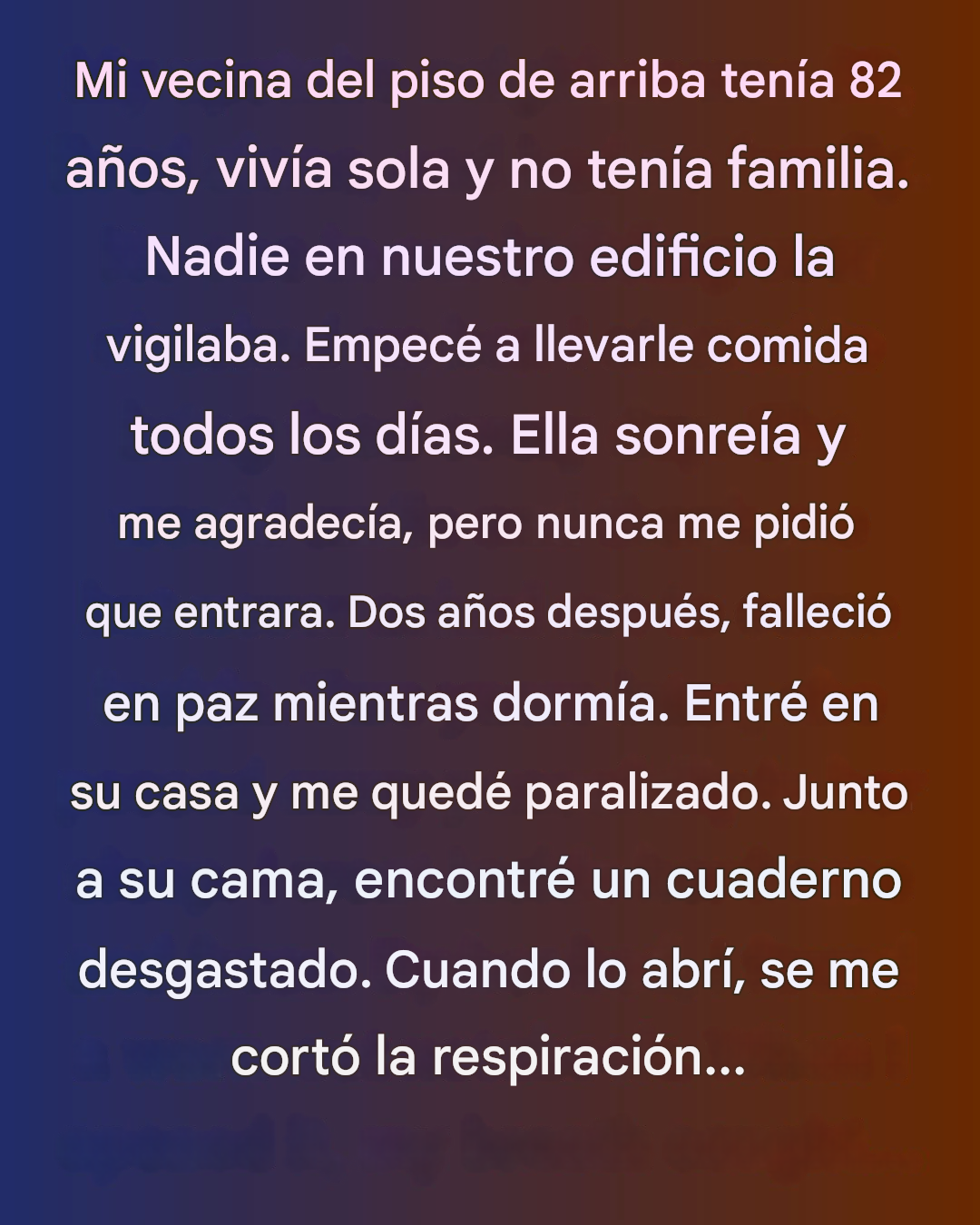Mi vecina del piso de arriba, la Sra. Thompson, tenía 82 años. Vivía sola en el pequeño apartamento de arriba del mío y, que todos supieran, no tenía familia ni visitas.
La mayoría de los vecinos apenas la notaban: solo un leve ruido de pasos sobre nosotros o el suave crujido de su puerta cuando recogía el correo. Pero algo en su silencio me conmovió profundamente.

Una tarde, después de verla batallar con las bolsas de la compra, le llevé una sopa casera. Sonrió cálidamente, con sus manos arrugadas temblando ligeramente al tomar el tazón. “Eres muy amable, querida”, dijo con dulzura.
Desde ese día, me acostumbré a llevarle comida todos los días: cosas pequeñas como pan fresco, fruta o una comida caliente. Siempre sonreía, siempre me daba las gracias, pero nunca me pidió que entrara.
Así pasaron dos años. Una mañana, vi una ambulancia estacionada afuera. La Sra. Thompson había fallecido pacíficamente mientras dormía.
Cuando el propietario me dejó entrar para ayudarla a ordenar sus pertenencias, me quedé congelada en el momento en que entré.

El apartamento estaba en pésimas condiciones. Capas de polvo lo cubrían todo; el aire estaba cargado de moho. El papel pintado colgaba en tiras onduladas, y los muebles viejos parecían no haber sido tocados en décadas.
Me dolió el corazón al darme cuenta de por qué nunca me había invitado a entrar; debía de estar avergonzada. No quería que nadie viera cómo vivía.
Continúa en la página siguiente