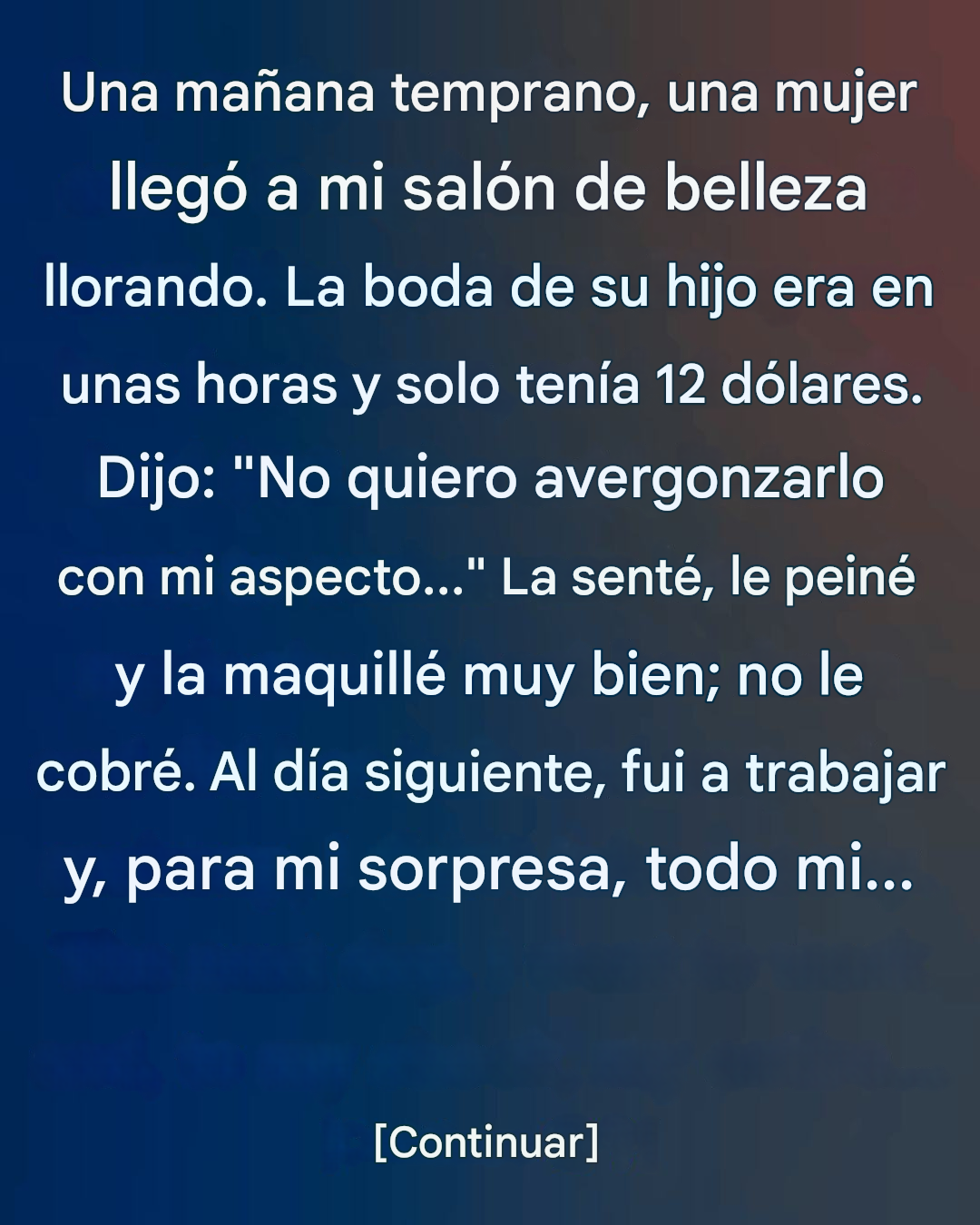Una madrugada, una mujer temblorosa entró en mi salón, aferrada a un bolso desgastado.
Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Con voz apenas audible, dijo que su hijo se casaba en pocas horas y que lo único que tenía eran doce dólares.
Algo en su silenciosa desesperación me traspasó el alma. Su rostro reflejaba el peso de años de preocupación, y sus manos ásperas y callosas contaban historias de duro trabajo y sacrificio.

Sin dudarlo, la acompañé hasta una silla y le dije suavemente: “Hoy te haremos sentir como una reina”. No solo quería peinarla, quería ayudarla a verse a sí misma de nuevo, a devolverle un poco de la dignidad que la vida le había arrebatado.
Mientras le rizaba el cabello plateado y le aplicaba un suave tinte en su rostro cansado, habló de su difunto esposo, el hombre que siempre le recordaba lo hermosa que era. Cuando finalmente la giré hacia el espejo, sonrió. Era una sonrisa pequeña y radiante que parecía iluminar toda la habitación. «Vuelvo a ser yo misma», susurró.
Ella extendió la mano para sacar sus doce dólares, pero no pude aceptarlos.
Ese día, se marchó no solo luciendo hermosa, sino erguida y lista para asistir con orgullo a la boda de su hijo.
A la mañana siguiente, el salón estaba impregnado del aroma de flores frescas: un regalo sorpresa de su parte. Más tarde esa semana, su hijo y su esposa vinieron a visitarme. Me explicaron que las flores se habían pagado con parte del dinero de su boda, un gesto que ella insistió en hacer para agradecerme.
Continúa en la página siguiente