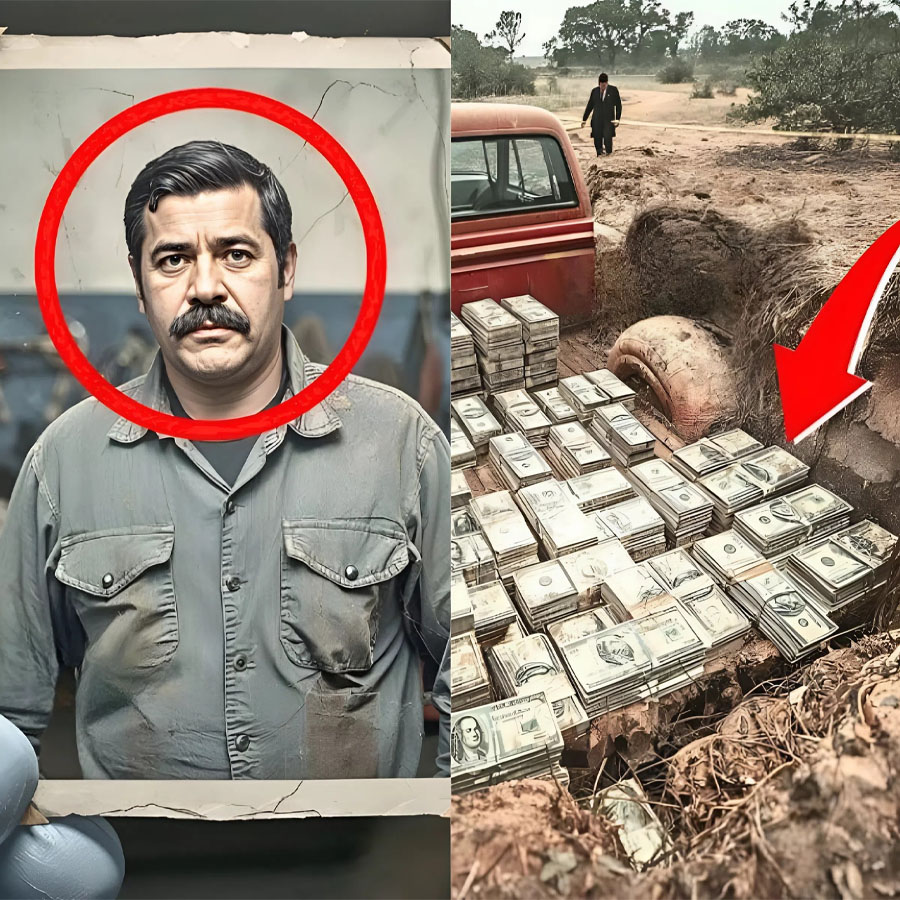Decía que lo protegía. Pero hay cosas contra las que ni los santos pueden. En paralelo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento extraordinario, reconociendo la responsabilidad institucional por omisión grave en la desaparición y el encubrimiento del caso.
Fue la primera vez en la historia reciente de Jalisco que una víctima olvidada de los años 70 era reconocida oficialmente como tal. Los medios, que al inicio apenas habían prestado atención al hallazgo de la camioneta, comenzaron a cubrir con más interés cada avance. Programas de televisión local entrevistaron a historiadores, abogados y especialistas en crímenes del pasado.
Se hablaba, por primera vez en décadas de la posibilidad de reabrir decenas de casos olvidados. Ramón, sin quererlo, se había convertido en símbolo, un símbolo de lo que ocurre cuando un solo hombre se niega a seguir fingiendo. La última etapa de la investigación coincidió con una creciente presión mediática y una fuerte resistencia institucional.
No todos dentro del aparato estatal estaban cómodos con las conclusiones a las que el equipo de la fiscal Leticia Muñoz se acercaba. Algunos archivos empezaron a desaparecer de manera inexplicable. Otros, como los registros de ingreso de vehículos decomisados entre agosto y septiembre de 1978 fueron entregados con páginas arrancadas o ilegibles.
La fiscal, sin embargo, no se detuvo. Recurrió a copias antiguas conservadas por asociaciones civiles, notas de periódicos locales y entrevistas con exfuncionarios ya jubilados, tejidas con cuidado hasta formar una cronología indiscutible. El informe final de más de 600 páginas detallaba con precisión cómo operaba la red.
Pequeños talleres eran utilizados como puntos de transición para vehículos cargados con dinero, armas o mensajes. Los mecánicos, en la mayoría de los casos, no eran miembros del crimen organizado, sino piezas funcionales sometidas por miedo, dinero, opresión. En cuanto alguno se salía de la línea como Ramón, se activaban mecanismos de neutralización, desaparición, intimidación, asesinato.
Lo más escalofriante era que todo esto ocurría con la participación pasiva o directa de elementos de la policía de tránsito, de funcionarios municipales y, en algunos casos, de fiscales subalternos. Una figura emergió con fuerza entre los documentos. Manuel el Tuerto Gudiño, jefe de inspecciones vehiculares entre 1976 y 1981, quien había sido señalado en al menos tres denuncias ciudadanas por enriquecimiento ilícito.
En los expedientes se encontraba una hoja con una lista de nombres y fechas. El nombre de Ramón Herrera aparecía junto al de otros tres desaparecidos. El herrero de encarnación de Díaz, el tapicero de Tepatitlán y un chóer de nombre Hilario Díaz, visto por última vez en Arandas. La lista estaba titulada A mano, sinco. Gudiño fue localizado viviendo en Mazatlán, retirado y alejado de todo cargo público desde hacía más de dos décadas. Al ser citado a declarar, se amparó.
No negó conocer a Del Sydney, a Esquivias Náera. pero afirmó no recordar detalles ni nombres ni vehículos. La fiscalía no tenía elementos para imputarlo formalmente, pero su nombre quedó registrado en el informe entregado a la Comisión Nacional de Búsqueda como actor clave en el contexto de desaparición de Ramón.
Al mismo tiempo, el equipo de antropología forense reconstruyó un modelo tridimensional del compartimento, donde fue encontrado el cuerpo. Utilizando impresiones digitales y escaneos del chasis, pudieron demostrar que la cavidad había sido construida a propósito con herramientas industriales. No era una improvisación. Alguien sabía exactamente lo que hacía.
El vehículo fue modificado para transportar el cuerpo sin que el peso alterara su funcionamiento normal. No hubo señales de fuga de fluidos ni rastros en el exterior. Todo estaba diseñado para desaparecer sin levantar sospechas. Una nueva pieza crucial apareció en los últimos días de la investigación.
Una fotografía enviada de forma anónima al buzón físico de la fiscalía. Mostraba el taller de Ramón tomado desde la calle en 1978. En la imagen se ve su camioneta estacionada afuera y a su lado un hombre con uniforme de tránsito apoyado en la defensa. La imagen estaba arrugada, desgastada, pero el rostro de la gente era reconocible. Era Rodolfo del Sid.
La fotografía fue autenticada por un experto. No cabía duda. Del Sid había estado en el taller el mismo mes de la desaparición. Esa prueba no solo reforzaba su implicación directa, sino que desmentía por completo su supuesta ignorancia del caso, tal como siempre se sostuvo en los informes oficiales. Con la entrega del informe final a la Comisión Estatal de Memoria, Leticia Muñoz dio por cerrada la fase investigativa.
Sabía que no habría detenidos, que muchos culpables ya estaban muertos, que los sobrevivientes habían aprendido a esconderse tras amparos. omisiones, lagunas legales, pero también sabía que la verdad, por fragmentada que fuese, había salido de la tierra, del óxido, de la errumbre de un vehículo enterrado durante tres décadas. El taller donde todo comenzó, convertido ahora en un centro de distribución farmacéutica, fue visitado en secreto por Rogelio días antes de que se colocara la placa conmemorativa.
Caminó hasta la reja, apoyó la mano sobre el metal frío y murmuró una oración. No pidió justicia, solo murmuró el nombre de su maestro, como si al nombrarlo algo pudiera volver por un instante. Lo que se cerraba no era un expediente, era una herida antigua, una memoria que se negaba a morir.
20 días después de haber iniciado una de las investigaciones más delicadas de la historia reciente de Jalisco, el caso de Ramón Herrera Hernández fue oficialmente cerrado, no por falta de pruebas, sino por falta de culpables vivos. No hubo procesados, ni audiencias ni sentencias, pero sí hubo un reconocimiento público, una admisión de culpa institucional y sobre todo una verdad recuperada que durante 30 años había permanecido enterrada bajo tierra, óxido y silencio.
La placa fue colocada el lunes 20 de octubre bajo un cielo gris. La ceremonia fue breve, sobria, sin cámaras ni discursos políticos. Rogelio, de traje sencillo, se paró frente al muro blanco del antiguo taller. Sostenía en una mano la medalla de San Benito oxidada, en la otra un clavel blanco.
La fiscal Leticia Muñoz, presente de manera discreta, observaba a distancia. No hubo banda ni corte de listón, solo una lectura en voz baja de las palabras grabadas en bronce. Aquí trabajó Ramón Herrera Hernández. Desaparecido en 1978, hallado 30 años después. El silencio no lo borró.
En San Juan de los Lagos, algunos ancianos aún recordaban al hombre callado de manos firmes que arreglaba motores sin mirar el reloj. Pero para las nuevas generaciones, Ramón era ahora una historia que se contaba en las escuelas, en los medios, en las pláticas sobre el pasado que el país intenta reparar.
Una historia donde el crimen no fue solo matar, sino hacer que nadie preguntara. El informe final del caso fue incorporado al Archivo Estatal de Crímenes inconclusos. En él, una frase cierra el último párrafo con palabras que no buscan consuelo, sino memoria. No todos los desaparecidos fueron silenciados por la muerte. Algunos hablaron desde la tierra.
Rogelio, al retirarse dejó la flor al pie del muro y caminó sin volver la vista atrás. La medalla la conservó ya no como símbolo de protección, sino como reliquia de resistencia. Porque aunque la justicia no siempre llega como se espera, la verdad, cuando por fin emerge tiene un peso que ningún silencio puede enterrar.