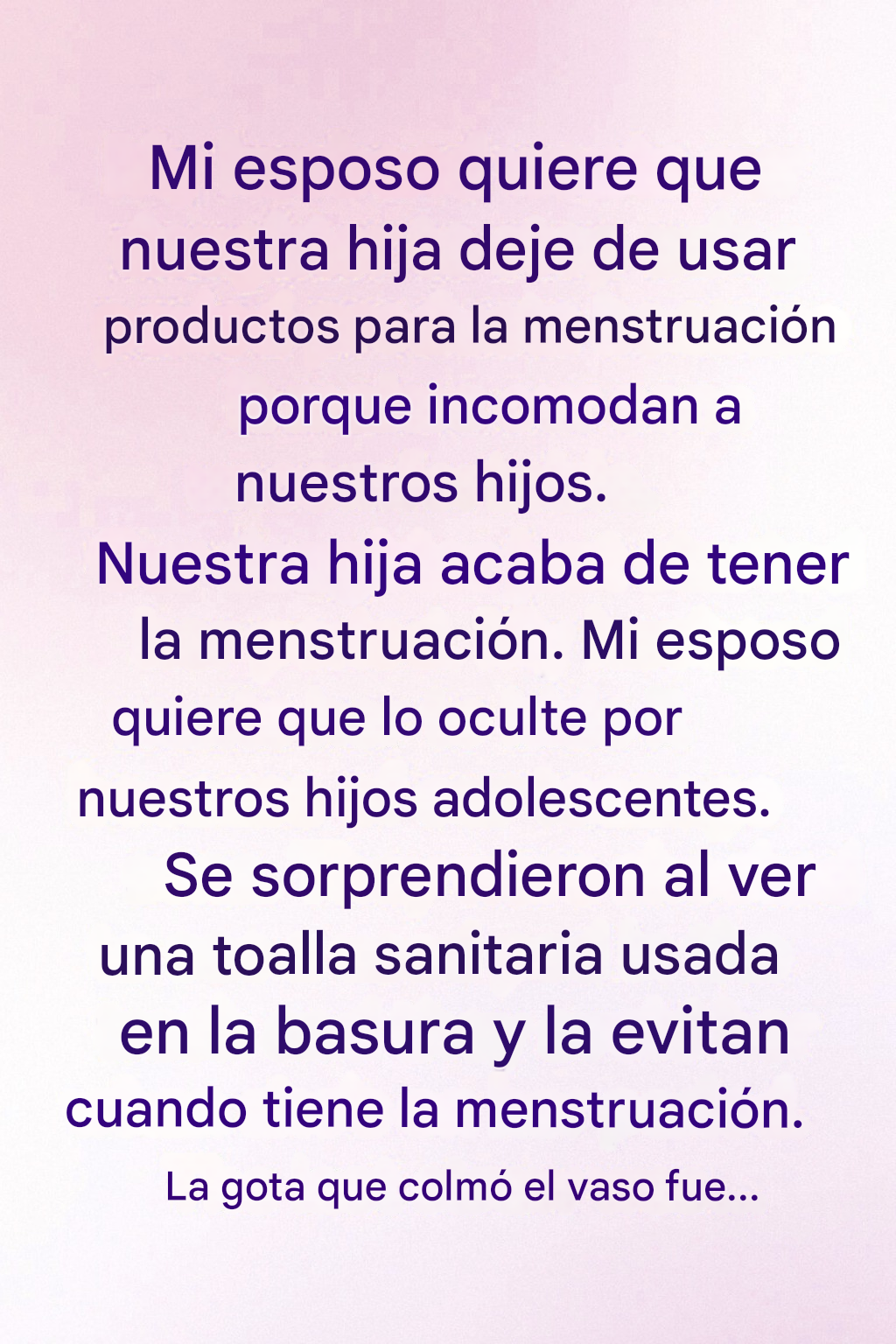Lo miré sin palabras. “¿Perturbado? Mark, es parte de la vida”.
—Lo sé, pero son adolescentes —dijo a la defensiva—. No necesitan ver eso. Es… privado.
—Privado —repetí lentamente, sintiendo la palabra arder en la lengua—. ¿O tabú?
Suspiró, frustrado. “¿No podría al menos envolverlo mejor? O, no sé, ¿mantenerlo oculto?”
Respiré hondo, conteniendo la ira que quería desbordarse. «Mark, tiene doce años. Ya está asustada y cohibida. Lo último que necesita es sentirse sucia».
Él miró hacia otro lado y murmuró: “Sólo digo que eso incomoda a los chicos”.
Incómodo.
Esa palabra me siguió todo el día como una sombra.
Esa noche, durante la cena, la tensión nos separaba como un muro invisible. Los chicos evitaban la mirada de Emily. Ella picoteaba la comida en silencio, con las mejillas sonrojadas y la mirada baja. Finalmente, se disculpó y subió.
Cuando más tarde la encontré en su habitación, estaba llorando silenciosamente sobre su almohada.
—Ni siquiera quieren hablar conmigo —susurró—. Los oí reírse abajo. Y papá… me dijo que me quedara en mi habitación hasta que terminara para no incomodarlos.
Por un momento, no pude hablar. Sentí una opresión en el pecho, un dolor intenso y familiar en el corazón de las madres cuando su hijo sufre, no desde el exterior, sino desde su propio hogar.
Me senté en la cama a su lado, cepillando su cabello con suavidad. «No has hecho nada malo, Emily. ¿Me oyes? No tienes nada de qué avergonzarte».
“Pero todo el mundo actúa como si lo hiciera yo”.
Eso me destrozó.
Porque ella tenía razón.
Esa noche, me quedé sola en la cocina, con el reloj marcando suavemente y la casa en silencio. Serví un vaso de agua, pero el temblor de mis manos lo derramó. La imagen del rostro de Emily surcado por las lágrimas me atormentaba. Pensé en las generaciones de mujeres que nos precedieron: silenciadas, ocultas, a quienes se les dijo que fueran discretas con su dolor. Y me di cuenta de algo: si no hablaba ahora, le estaría enseñando que el silencio era la respuesta correcta.
Continúa en la página siguiente: